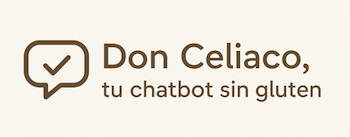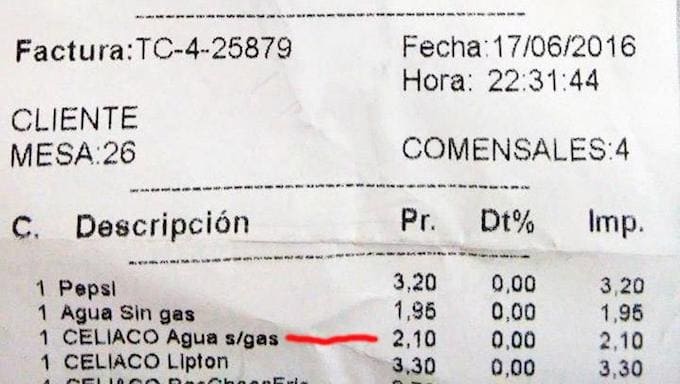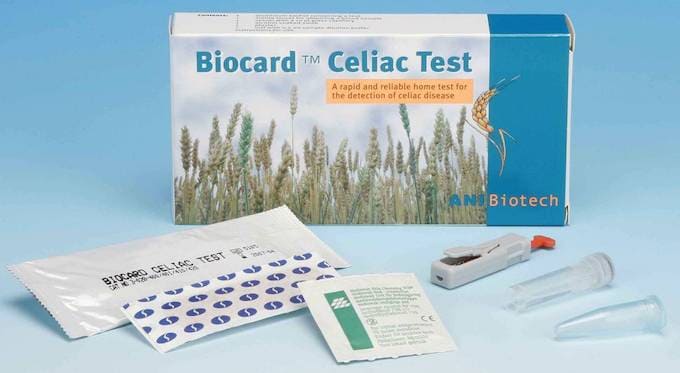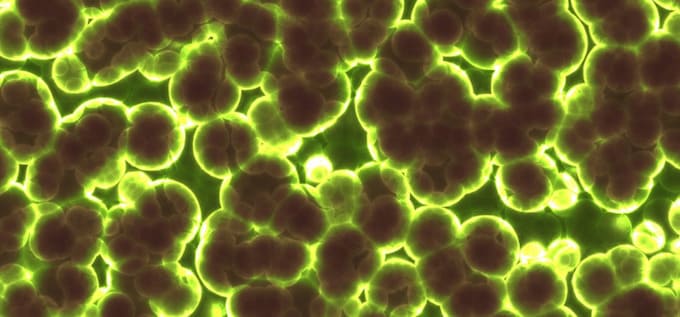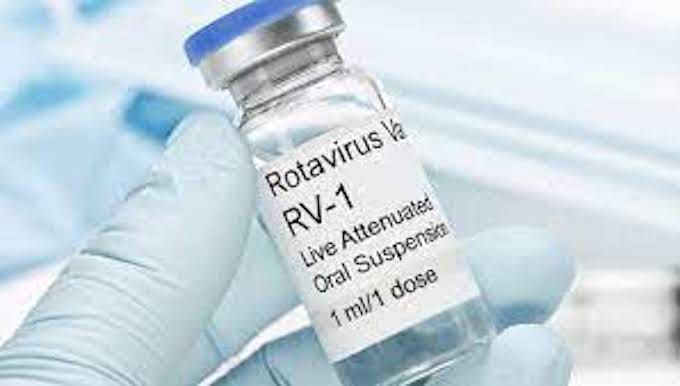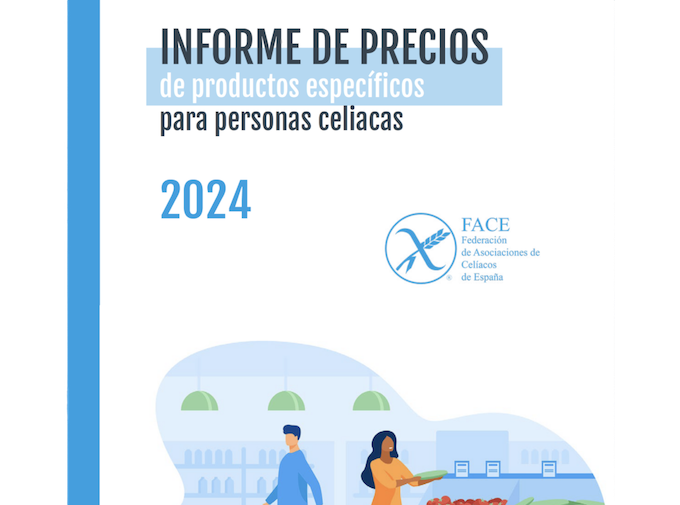Una investigación pionera publicada en The Lancet sugiere que la mayoría de las personas que creen ser sensibles al gluten, en realidad reaccionan a otros factores como los carbohidratos fermentables o a dinámicas entre el cerebro y el intestino, cuestionando la idea de que el gluten sea el culpable de los síntomas de la sensibilidad al gluten no celíaca.
Un importante estudio científico ha descubierto que lo que muchas personas llaman “sensibilidad al gluten” a menudo está relacionado con las interacciones entre el intestino y el cerebro, y con carbohidratos fermentables, no con el gluten en sí.
Estos hallazgos podrían transformar la forma en que millones de personas gestionan su dieta y cómo los médicos diagnostican problemas intestinales.
La revisión científica, en la revista The Lancet, analizó numerosos estudios sobre la sensibilidad al gluten no celíaca (NCGS). Los investigadores querían aclarar por qué algunas personas presentan síntomas tras consumir alimentos con gluten, aunque no padezcan enfermedad celíaca.
La profesora asociada Jessica Biesiekierski, de la Universidad de Melbourne y autora principal del estudio, explicó que los resultados desafían suposiciones muy extendidas que van “en contra de la creencia popular, la mayoría de las personas con NCGS no están reaccionando al gluten”.
En este sentido, ha explicado que “nuestros hallazgos muestran que los síntomas suelen ser provocados por carbohidratos fermentables (FODMAPs), otros componentes del trigo o incluso por las expectativas y experiencias previas con ciertos alimentos”.
En estudios controlados, los investigadores comprobaron que solo un número reducido de personas reaccionaba realmente al gluten. En la mayoría de los casos, las reacciones no diferían de las provocadas por un placebo.
Según Biesiekierski, las personas con síndrome del intestino irritable (SII) que creen ser sensibles al gluten suelen reaccionar de forma similar al gluten, al trigo y al placebo, “lo sugiere que la forma en que la gente anticipa e interpreta las sensaciones intestinales puede influir poderosamente en sus síntomas”, explicó.
Estos hallazgos indican que la NCGS forma parte de un espectro más amplio de interacción intestino-cerebro, más próximo al SII que a un trastorno relacionado directamente con el gluten.
El equipo de investigación, formado por científicos de Australia, Países Bajos, Italia y Reino Unido, ha afirmado que los resultados tienen consecuencias importantes para la forma en que se manejan los síntomas digestivos, lo que puede afectar no solo al diagnóstico médico y las recomendaciones dietéticas, sino también a los mensajes de salud pública.
En este sentido, Biesiekierski ha explicado que “millones de personas en todo el mundo evitan el gluten creyendo que les perjudica, a menudo tras experimentar síntomas reales que van desde molestias leves hasta un malestar severo”, para añadir que “mejorar la comprensión científica y clínica de una condición que afecta a hasta el 15 % de la población global es fundamental”.
Por su parte, el profesor asociado Jason Tye-Din, director del Snow Centre for Immune Health y gastroenterólogo del Royal Melbourne Hospital, ha señalado que esta nueva comprensión ayudará a los médicos a identificar y tratar mejor a los pacientes con NCGS, de manera que, según ha detallado, “distinguir la NCGS de otras afecciones intestinales es esencial para ofrecer diagnósticos precisos y tratamientos individualizados que aborden las causas reales”.
Este enfoque favorece una atención médica más personalizada, basada en la evidencia, y evita restricciones dietéticas innecesarias.
Además, Biesiekierski ha subrayado que el manejo eficaz de la NCGS debe combinar cambios dietéticos con apoyo psicológico, manteniendo al mismo tiempo una nutrición adecuada. “Queremos que los mensajes de salud pública se alejen de la idea de que el gluten es inherentemente perjudicial, porque esta investigación demuestra que muchas veces no es así”, concluyó.
En este contexto, los investigadores han pedido mejores herramientas diagnósticas, protocolos clínicos más rigurosos, más financiación para la investigación y una mejor educación pública y etiquetado de alimentos.